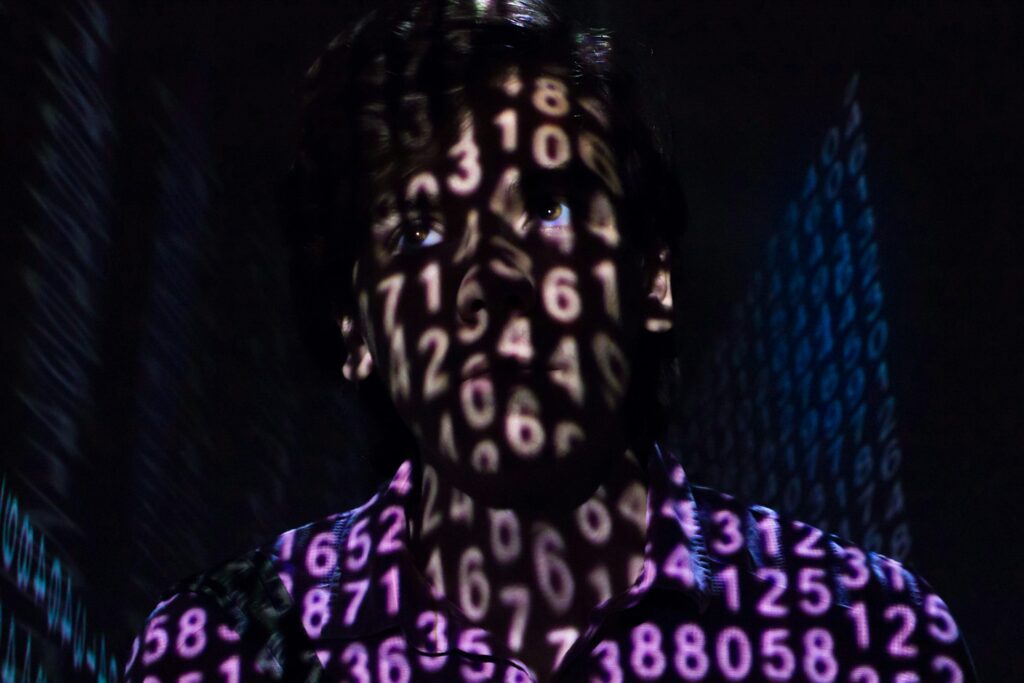La transformación de las ciudades ya no depende solo del asfalto o el cemento, sino de los datos que circulan en las redes invisibles que conectan a ciudadanos, gobiernos y máquinas.
En este nuevo escenario urbano, la identidad digital se convierte en la llave maestra para acceder a servicios, derechos y decisiones colectivas.
Pero ¿a qué precio se entrega esta llave? Seguridad, privacidad y control ciudadano son los nuevos campos de disputa en las metrópolis inteligentes.
“La ciudad no es un problema, sino una solución” — Jaime Lerner
Por: Gabriel E. Levy B.
Cuando el urbanista brasileño Jaime Lerner afirmó que la ciudad es una solución, no imaginó que, décadas después, esa solución estaría codificada en algoritmos.
La irrupción de la identidad digital como base operativa de las ciudades inteligentes marca un punto de inflexión en la forma en que los ciudadanos interactúan con su entorno y con las instituciones que los gobiernan.
Desde los primeros sistemas de e-Government implementados en Estonia a principios de los años 2000 hasta las actuales plataformas de gobernanza digital en ciudades como Barcelona o Singapur, la gestión de datos personales se transformó en un nuevo terreno de innovación y, al mismo tiempo, de riesgo.
La posibilidad de acceder a servicios públicos, votar en línea o pagar impuestos mediante una identidad digital única implica un cambio radical en las reglas del juego urbano.
Autores como David Lyon, especialista en estudios de vigilancia, advierten que este nuevo modelo digital conlleva una “normalización de la vigilancia” en nombre de la eficiencia.
Según Lyon, la identidad digital no solo simplifica procesos, sino que también permite el rastreo constante de las actividades cotidianas de los ciudadanos, muchas veces sin su consentimiento pleno ni comprensión de sus implicancias.
“Somos datos antes que ciudadanos” — Evgeny Morozov
La digitalización de la identidad no es un fenómeno aislado, sino parte de una mutación estructural del modelo de ciudad.
El concepto de “smart city” o ciudad inteligente se expandió a nivel global como una promesa de eficiencia, sostenibilidad y modernización.
Pero detrás de esta narrativa optimista, subyace una pregunta incómoda: ¿quién controla los datos?
En este contexto, tecnologías como blockchain y el Internet de las Cosas (IoT) se presentan como garantes de seguridad y transparencia.
El blockchain, al descentralizar la información, promete que nadie pueda alterar los registros de identidad sin dejar huella.
Por su parte, el IoT conecta sensores y dispositivos urbanos en tiempo real, facilitando la trazabilidad de servicios y recursos.
Sin embargo, estas herramientas tecnológicas también pueden derivar en nuevas formas de control si no están acompañadas de marcos regulatorios sólidos y mecanismos de auditoría ciudadana.
La socióloga Shoshana Zuboff, en su libro The Age of Surveillance Capitalism, sostiene que los datos personales ya no son simples subproductos de nuestras interacciones digitales, sino el insumo principal de un modelo económico basado en la predicción y modificación del comportamiento humano.
En una ciudad inteligente, donde cada acción puede estar conectada a una base de datos, la identidad digital no solo habilita derechos, sino que también puede condicionar libertades.
Por esta razón, la implementación de identidades digitales debe ir acompañada de un pacto ético entre ciudadanos, gobiernos y empresas tecnológicas.
No se trata solo de proteger los datos, sino de garantizar que la tecnología no sustituya al juicio humano ni erosione la autonomía individual.
“Gobernar es compartir el código” — César Hidalgo
Uno de los argumentos más frecuentes a favor de la identidad digital es su capacidad de fomentar una ciudadanía más participativa.
Con herramientas como pasaportes digitales, plataformas de voto online y presupuestos participativos electrónicos, se abre la posibilidad de una democracia directa, continua y descentralizada.
En ciudades como Helsinki, los ciudadanos pueden influir en decisiones municipales mediante aplicaciones que permiten votar por proyectos vecinales.
En Taiwán, la plataforma vTaiwan facilita el debate ciudadano sobre leyes y políticas públicas, integrando opiniones diversas a través de sistemas digitales deliberativos. Estos modelos buscan romper con la pasividad ciudadana y promover una participación activa en la vida urbana.
Pero la inclusión digital no es automática.
Según datos del Banco Mundial, más del 30% de la población urbana en países de ingresos medios no tiene acceso constante a internet o dispositivos inteligentes.
Esto significa que, en muchas ciudades, la identidad digital puede convertirse en una nueva forma de exclusión para quienes no tienen acceso o habilidades digitales suficientes.
Por eso, el verdadero desafío de la identidad digital en las ciudades inteligentes no radica únicamente en su implementación tecnológica, sino en su diseño inclusivo.
La alfabetización digital, la disponibilidad de infraestructuras públicas de conectividad y la accesibilidad universal son condiciones básicas para que esta identidad no sea un privilegio, sino un derecho.
“La tecnología no es neutral” — Langdon Winner
En varias ciudades del mundo ya se experimenta con sistemas avanzados de identidad digital.
En Estonia, cada ciudadano cuenta con un ID digital desde hace más de una década, que permite desde firmar contratos hasta votar en elecciones nacionales.
El modelo estonio es frecuentemente citado como referencia, no solo por su eficacia, sino por el marco de transparencia y control ciudadano que lo acompaña.
Los ciudadanos pueden saber quién accede a sus datos, y tienen derecho a negar ese acceso.
En Barcelona, el proyecto Decidim busca democratizar la toma de decisiones urbanas mediante una plataforma digital de código abierto donde los ciudadanos pueden proponer, debatir y votar políticas públicas.
Este modelo no solo digitaliza la participación, sino que la enmarca en un ecosistema ético donde los datos pertenecen a los ciudadanos, no a las corporaciones.
En contraste, en ciudades como Shenzhen, en China, el uso de identidades digitales se enlaza con sistemas de crédito social que pueden limitar derechos y beneficios a partir de comportamientos considerados inapropiados.
En este caso, la tecnología funciona como un mecanismo de control más que de empoderamiento ciudadano.
Estos ejemplos muestran que la identidad digital no es buena ni mala por sí misma, sino que su impacto depende del modelo de gobernanza que la enmarque.
La misma herramienta que en una ciudad fomenta la participación y la inclusión, en otra puede consolidar formas de vigilancia y discriminación.
En conclusión, la identidad digital se perfila como una pieza clave en la arquitectura de las ciudades del futuro.
Su implementación puede habilitar una nueva era de eficiencia, transparencia y participación ciudadana.
Pero también implica riesgos concretos en términos de privacidad, exclusión y vigilancia.
Por eso, más que una innovación técnica, la identidad digital es un campo de disputa política y ética que definirá el tipo de ciudad en la que queremos vivir.
El reto no está en digitalizar la ciudadanía, sino en humanizar lo digital.
Referencias:
- Lyon, David. Surveillance Studies: An Overview. Polity Press, 2007.
- Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs, 2019.
- Hidalgo, César. Why Information Grows: The Evolution of Order, from Atoms to Economies. Basic Books, 2015.
- Morozov, Evgeny. To Save Everything, Click Here. PublicAffairs, 2013.
Winner, Langdon. The Whale and the Reactor: A Search for